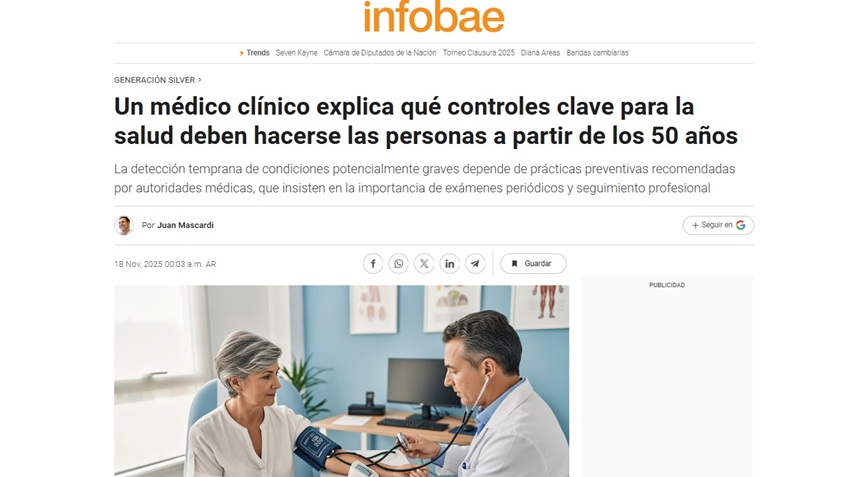Claves para cuidar la salud: El Dr. Jorge Kilstein en Radio Rivadavia
En una charla cargada de contenidos y reflexiones sobre salud pública y la relación médico–paciente, el doctor Jorge Kilstein, director de la carrera de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), se sentó frente al periodista Damián Umansky, conductor del programa “Otro Día”, en los estudios de Radio Rivadavia Rosario. La entrevista permitió desarrollar los conocimientos científicos de Kilstein, abordando enfoques clínicos y recomendaciones preventivas, en una invitación a repensar no solo el rol del profesional de la salud sino también las prácticas cotidianas de cuidado personal y comunitario.
Desde el inicio del diálogo emergió un punto central: la importancia del médico de cabecera como figura de referencia y contención del paciente. El director de la carrera de Medicina aseguró: “Es fundamental porque es alguien que te conoce. Vos fíjate que cuando te pasa algo, tenés alguna urgencia, vas a la guardia o llamás a un servicio de urgencia a domicilio que probablemente te resuelvan la situación o te ayuden a orientarte. Pero vos necesitas a alguien en quien confiar, que te conozca toda tu historia, que conozca tu familia, tu salud y que sepa aconsejarte”.
Kilstein, colocó al médico no solo como profesional que aplica un tratamiento, sino como un referente social que aporta contexto, historia y continuidad en el cuidado: “A veces aconsejamos sobre cuestiones que son no solamente tiene que ver con la medicina, sino que tienen ver con cuestiones del trabajo o de la vida personal del paciente”.

Umansky retomó la idea del vínculo para destacar lo humano detrás de cada episodio clínico: “Ese vínculo que hace que el paciente no sea un número, sino una persona que tiene una historia distinta, que se ha criado y vivido de una determinada forma, y eso también es importante tenerlo en la hoja de ruta de cualquier paciente”.
En este sentido, el galeno no dudó en afirmar que “la relación médico-paciente se ha estudiado mucho desde punto de vista de la psicología, del vínculo que se establece, y se habla de la transferencia. Es lo que provoca el valor simbólico de la presencia del médico a esa persona. Puede ser curativo inclusive. Fíjate que antes los viejos chamanes o los médicos que no tenían todos los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día operaban también con esto, con la influencia de la persona. Eso se llama transferencia”.
Entre la prevención y el diagnóstico
La conversación giró también en torno a la relación entre las condiciones de trabajo y la salud. Umansky recordó experiencias que ilustran por qué el contexto importa en el diagnóstico: contó que médicos que trabajaban en barrios donde viven muchos trabajadores del frigorífico Swift encontraron enfermedades recurrentes y dudaron si la falla estaba en el diagnóstico o en el tratamiento.
La explicación, según relató Umansky, residía en no haber considerado las condiciones laborales que ocasionaban esas enfermedades. Estudiar los contextos y establecer comités de salud permitió proteger tanto a los trabajadores como a la comunidad: la intervención no solo ayudó a los afectados, sino que, a través de comités mixtos de higiene y seguridad, contribuyó a crear mejores condiciones laborales para evitar la repetición de esas patologías.
En el mismo sentido, Kilstein destacó la apuesta que la UAI lleva adelante en la formación de los futuros graduados: “Siempre apuntando a la prevención y a la promoción de la salud, que es la clave y es una de las cosas que tratamos nosotros de enseñarle a nuestros alumnos. El objetivo está en prevenir las enfermedades, no tanto en la prevención secundaria o en la curación, o en evitar las complicaciones”, haciendo hincapié en la educación médica orientada hacia la anticipación de riesgos y la modificación de factores que provocan la enfermedad.
“Es importante esto que estamos haciendo acá, es promoción de salud, estamos hablando para que la gente también pueda acceder a una mejor salud. Es decir, teniendo un nivel de sospecha bajo para determinadas situaciones, cuándo hay que hacerse un chequeo, cuándo hay que hacerse un control, qué síntomas le tengo que dar importancia”, subrayó el docente señando como una necesidad social elevar la capacidad de la población para reconocer señales de alarma y actuar con celeridad.

Kilstein puso ejemplos concretos para ilustrar lo que muchas personas no perciben como crítico: “Fíjate que todo el mundo sabe que si le duele el pecho puede ser algo grave, puede tener un infarto y tiene que ir a una guardia. Pero si a una persona siente que de golpe se le duerme la cara o que no pueda hablar adecuadamente, prácticamente esto puede ser también el síntoma de un accidente cerebrovascular, poca gente lo entiende como una cuestión que puede ser crítica. Ahí se pierden las horas clave como para hacer una consulta oportuna y un tratamiento adecuado”.
Umansky señaló un punto clave en la cronología de la prevención: “Los 50 años son una edad bisagra para poner en práctica determinadas estrategias de prevención de enfermedades que aparecen en esa época de la vida”. Kilstein amplió la observación y la ubicó en un espectro etario más amplio: “Siempre se puede ser prevención, inclusive los pediatras hacen mucho trabajo en los niños. Pero entre los 40 y los 50 es donde deberíamos de hacer énfasis en prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles”.
Enumeró aquellas patologías que requieren atención prioritaria: “La diabetes, la hipertensión, el cáncer, el EPOC (que es una enfermedad pulmonar que provoca el consumo de cigarrillo), y la demencia”. Más allá de listar enfermedades, el médico trazó conexiones entre hábitos y riesgo: “Hablando de lo cognitivo, de lo conductual, hay una relación directa entre el sedentarismo, la obesidad y la demencia. El Alzheimer tiene mucho que ver con la diabetes y con las enfermedades crónicas no transmisibles”.
Kilstein ofreció además un marco para prestar atención: “La persona delgada, que hace actividad física, que se alimenta bien, que tiene una vida saludable es mucho menos probable que desarrolle un trastorno de la conducta, un trastorno demencial. Uno tiene a mano estrategias como para poder llevar una vida saludable, no necesariamente tener que correr una maratón o realizar alguna práctica de alto rendimiento, sino con pequeños hábitos uno hace la diferencia y la educación empieza en casa con la alimentación adecuada”.
Hábitos saludables
El Dr. Kilstein propuso una serie de hábitos accesibles: “Que los chicos puedan comer una fruta y no necesariamente un paquete de papas fritas, un alimento procesado, o una grasa saturada. Hablamos de la alimentación basada en plantas y en alimentos sanos, el poco consumo de grasa y azúcar refinado, tratar de evitar los alimentos ultra procesados que son bastante tóxicos y que son los de más fácil acceso”.
“La regla debería ser la alimentación natural, la alimentación fresca, hacerse amigo del verdulero, del dueño de la pescadería, y poco del supermercado”, sentenció. Además, enfatizó la actividad física como una herramienta preventiva simple y sostenible: “Es fundamental una caminata o salir a pasear el perro, aunque sea, andar en bicicleta o hacer alguna actividad aeróbica 3 veces por semana. Es una muy buena práctica preventiva”.

La entrevista cubrió también el terreno del descanso. Allí, el director de la carrera de Medicina alertó sobre la calidad, no solo la cantidad, del sueño: “Dormir bien es muy importante no solamente por la cantidad de horas, sino también por la calidad. Para lograr ese sueño reparador se necesita de un ambiente adecuado, nada de llevarse el celular a la cama ponerse a mirar pantallas porque eso te estimula y genera la liberación de dopamina que dificulta llegar a esa fase del sueño que es reparadora, que nos sirve para prevenir cuestiones el sistema nervioso”.
Con claridad pedagógica comentó sobre extremos y equilibrios: “El tiempo puede ser de 6 horas y es suficiente, pero el sueño en exceso también es un problema. Hay chicos que duermen 10 horas por día, y eso tampoco es lo mejor ni lo más recomendable.”
El diálogo dejó claro que las medidas más efectivas para reducir la carga de enfermedades crónicas son, a la vez, simples y profundas: cambios en la alimentación, actividad física regular, sueño reparador, y un sistema de salud que priorice la prevención, la continuidad y el conocimiento personal del paciente.
Kilstein concluyó la charla ofreciendo herramientas para actuar: cómo reconocer signos de alarma, cuándo hacerse controles, qué hábitos priorizar y por qué el vínculo médico–paciente es una pieza central en la cadena del cuidado. La entrevista fue un recordatorio de que la medicina moderna no se limita a los avances tecnológicos, también requiere tiempo, escucha y una mirada contextual sobre cada vida. Cultivar el vínculo con un médico de cabecera, adoptar pequeños hábitos saludables y atender el contexto laboral y familiar son pasos concretos para construir una sociedad más sana.
Escuchar la nota completa, cliqueando AQUÍ